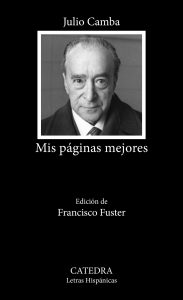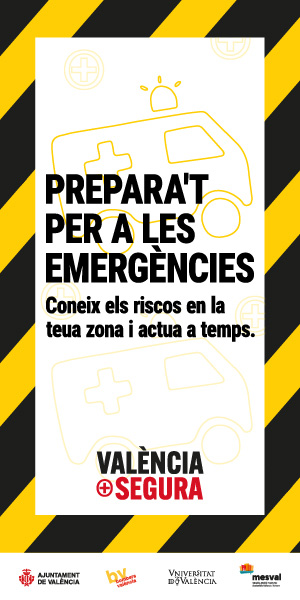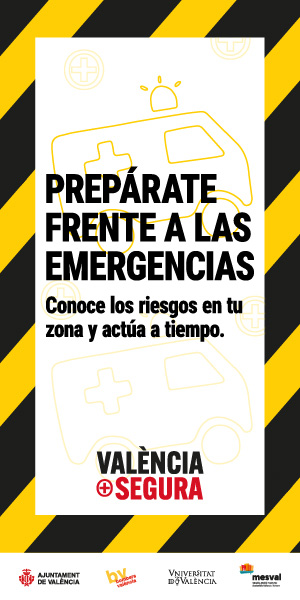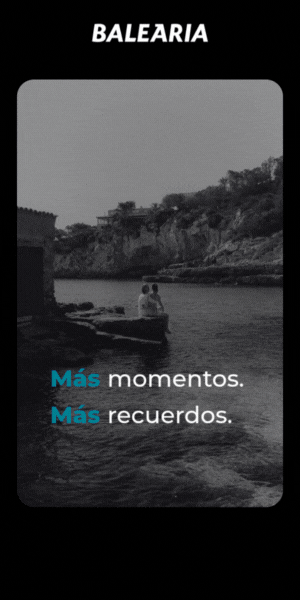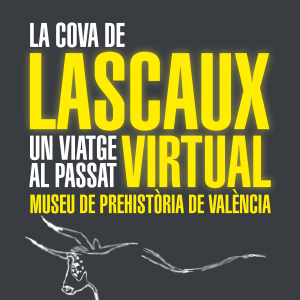Por R.Ballester Añón
En opinión del profesor Francisco Fuster, Julio Camba (1884–1962) no ocupa el lugar que merece en la historia de la literatura española. Postula varios motivos.
Camba no se incrusta bien en ninguna de las tres generaciones codificadas por la historiografia – 98, 14, 27– y esto siempre incómoda a la crítica.
Sólo publicó articulos periodísticos, nada, pues, de géneros egregios: teatro, novela, lírica…
Mostró un nulo interés por perpetuar su obra y fue muy discreto con su intimidad. Esto, para los configuradores de un cánon, suele resultar irritante.
Su aparente despego de lo español, dada sus largas permanencias en diversos paises extranjeros como corresponsal, constituye, en afortunada expresión del profesor Fuster, “reconfortante prueba de tibetanismo”.
En relación con lo anterior, cabe señalar que aunque su humor y Weltanschaunng son manifiestamente gallegos, siempre escribió castellano, lo que para cierto sector cultural gallego lo convierte en escritor foráneo.
Elevar a la categoría de género literario el comentario personal ‑lo que en periodismo se denomina “columna”- fue obra de Azorín en literatura española. Camba fue un eminente discípulo de él.
No siente apego a su profesión de escritor-periodista. De él dice Josep Pla: “en mi vida he conocido otra persona que tuviese una sensibilidad menos acusada por la actualidad”.
En 1907 le envían por primera vez como corresponsal a Turquía, donde los “Jóvenes Turcos” han iniciado una revolución. Pasa cuatro meses en Constantinopla escribiendo tres crónicas semanales.
Su especialidad es observar al hombre corriente y al suceso cotidiano. Muestra un notorio talento para convertir la anécdota cotidiana en categoría moral o sociológica.
En sus crónicas, el protagonismo no recae en la ciudad o el hecho del que debe informar, “sino en el propio escritor, lo cual no deja de ser curioso, tratándose de alguien tan pudoroso y poco dado a expresar sus sentimientos”.
Una autodescripción de su quehacer como columnista: “¿Qué cree que he hecho yo con la azul innmensidad? Pues exactametne lo mismo que hubiera hecho con una iglesia románica, con un par de calcetines, con un discurso de Lerroux o con un procedimiento para combatir la tuberculosis: la habré cogido y la habré transformado, reduciéndola a una superficie literaria de ciento cincuenta centrímetos cuadrados, poco más o menos”.
Concluída la Primer Guerra Mundial, acepta el encargo para componer un manual de urbanidad y buenas modales en la mesa. De ahi nacerá “La casa de Lúculo o el arte de comer: nueva fisiologia del gusto”. Texto de una erudición no intimidante y un clásico de la literatura gastronómica hispana.
Cuando se produce el crack del 29, es enviado a Nueva York. Las crónicas que entonces realiza acabarán componiendo “La ciudad automática” (1932), su último libro de viajes y quizá el más logrado.
Con la llegada de la República espera conseguir algún cargo diplomático o algo similar. Queda decepcionado.
La Guerra Civil y la consiguiente Guerra Mundial le adentran un estado de desencanto y melancolía. Vivirá varios años en Portugal.
En los últimos años vivió en la habitación 383 del hotel Palace de Madrid, situado en la Plaza de las Cortes.
El presente volumen es reedición de “Mis páginas mejores”, publicado por primera vez en 1956, en la editorial Gredos dentro de la colección Biblioteca Románica Hispánica.que dirígía Damaso Alonso.
Título: Mis páginas mejores (421 páginas)
Autor: Julio Camba
Editorial: Cátedra
Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia